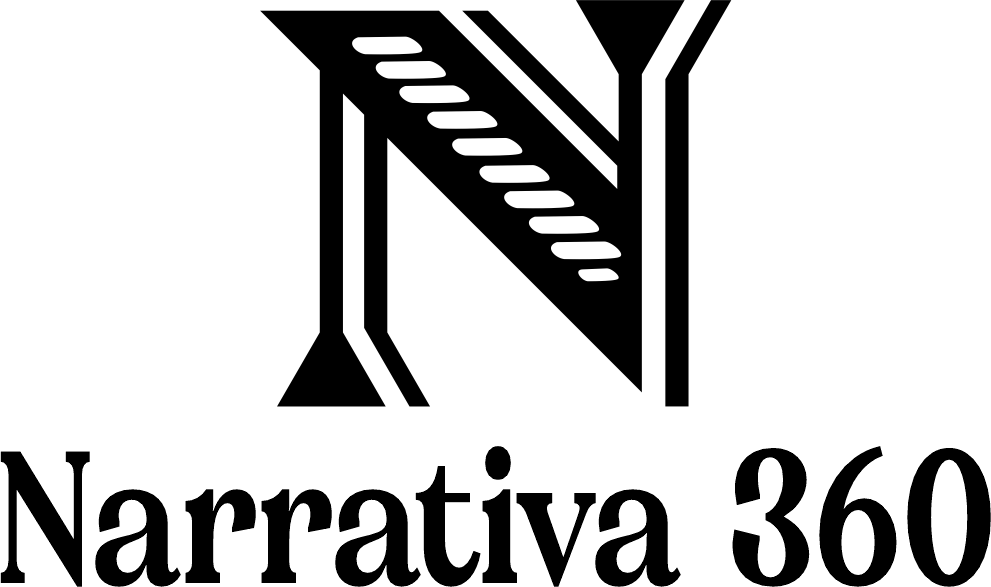Cuando entramos por primera vez a su casa, sin que hiciéramos una sola pregunta, comenzó la entrevista. Ese día la encontramos cocinando. Había un aroma que me recordaba a cualquier hogar venezolano. Antes de que empezáramos a indagar en su historia, nos dijo que estaba preparando tequeños para ofrecernos
En un rincón de la sala colgaba una bandera de Venezuela, como cascada patriótica. La mesa estaba vestida con un mantel de discreto encaje blanco. En la pared descansaban fotografías de su familia, de su graduación, retratos de ella sola, sus títulos universitarios y la reválida otorgada por la Universidad de la República. Había una guitarra, acompañada de la estufa a gas que seguramente usaba para enfrentar el invierno.
Todo en su casa y en su forma de andar era una reafirmación de su identidad. Siempre estuvo rodeada de tradiciones: nació en Caicara de Maturín, estado Anzoátegui, región conocida por la famosa fiesta del “Mono de Caicara”. Su padre tocaba la guitarra y su abuelo cantaba villancicos -conocidos como aguinaldos en Venezuela- durante diciembre. Desde pequeña estuvo rodeada de música. Nos cuenta: “Yo cantaba en una orquesta, siempre me gustó cantar desde chiquita. Cantaba en la radio, cantaba en los festivales, cantaba música folklórica… para mí la música te saca de los problemas. En el pueblo me querían muchísimo porque me invitaban: ‘Mira, Odaiza, vamos a cantar’. Cantábamos fulía, tambores… Porque empecé en un grupo de música, de música muy folclórica”.
Para Kremlin, el arte —y en particular, la fotografía— es el medio que da voz a su experiencia migratoria: el dolor de dejar su país, Venezuela, el vacío de estar lejos de su familia y esposa, y el camino hacia un nuevo hogar en Uruguay. Aunque profundamente personal, su relato fotográfico captura el pulso de una historia común, aquella de quienes migran en busca de un lugar seguro para reconstruir su vida: “Pese a las diferencias geográficas, los deseos y desafíos humanos son similares en todos lados”, dice.
Él describe la migración como una experiencia transformadora, capaz de revelar cuánto compartimos, sin importar el país de origen. Cambiar de lugar permite comprender que los deseos de estabilidad, crecimiento y bienestar son universales. A pesar de que las condiciones varían, en todas partes existen preocupaciones comunes, como el costo de vida o los ingresos limitados; en algunos países, como Venezuela y Cuba, estos problemas alcanzan niveles críticos. La migración, entonces, expone los desafíos y anhelos humanos compartidos, y nos recuerda cuán semejantes somos en nuestras aspiraciones y luchas.
Para él, la migración es mucho más que una simple adaptación; es una experiencia que le permitió encontrar en el arte una herramienta de comprensión, sanación y conexión. Esto se refleja en su exposición titulada Exilio en soledad, presentada en el Museo de las Migraciones de Montevideo. En esta bitácora visual de su travesía, Kremlin plasma imágenes de Venezuela que narran su partida de la tierra natal, la soledad vivida en Chile y la prometedora llegada a Uruguay. Una exposición que invita a reflexionar sobre el vínculo común de quienes buscan un hogar en un mundo que, aunque diverso, comparte esperanzas y luchas fundamentales.

Participó en algunos conjuntos musicales: estuvo en Los Guarichitos, el Grupo Garibaldo y, como amaba lo que hacía, cantaba donde la llamaban. A pesar de su vínculo con la música, ella también quería estudiar medicina, pero, como se casó muy joven, a los 17 años, y tuvo su primer hijo apenas entrando en la adultez, terminó por trabajar y estudiar para ser docente en el Instituto Pedagógico Libertador de Maturín.
Nadie está preparado para emigrar, pero, definitivamente, la partida puede llegar a ser más llevadera para las personas cuyas experiencias anteriores las han hecho fuertes. Los primeros pasos de Odaiza en Uruguay no le resultaron fáciles; sin embargo, su pasado le había puesto una armadura caballeresca para sortear cada desafío y aventurarse por un mejor futuro para ella y para su hijo menor.
Días antes de entrevistar a Odaiza, vi la última película del director español Pedro Almodóvar. En La habitación de al lado (2024), el cineasta manchego reflexiona sobre el misterio de la muerte. El argumento principal gira en torno al reencuentro de dos amigas. Una de ellas le pide a la otra que la acompañe a morir dignamente porque tiene una enfermedad incurable. “¿Qué haríamos si supiéramos que nos vamos a morir?” fue la pregunta que quedó resonando en mi cabeza luego de terminar el filme. Charlando con Odaiza, a la interrogante que me había planteado días atrás, se sumó otra: “¿qué pasaría si estamos preparándonos para el final y, de pronto, ocurre un ´milagro´ y nos vuelve a la vida?” Cerca de sus treinta años, una enfermedad muy grave, pancreatitis crónica, se hizo presente: Odaiza estuvo cerca del final, pero se recuperó y nos cuenta su experiencia.
¿Qué enfermedad tenías?
Los médicos no sabían que tenía. No daban con eso. Los divorcios sumado a que me quedé sin nada, prácticamente. contribuyeron a su desarrollo. Tenía que verme en el hospital y no tenía posibilidades económicas para internarme, porque estaba grave. Mi médico de cabecera le dijo a mi madre que no me quedaban muchos días de vida porque estaba aséptica, o sea, tenía una septicemia. Estaba infectada.
Yo siento que la capacidad que tiene el ser humano para salir adelante es increíble. Pensar en que si tú sientes que puedes, puedes, y tu vida puede cambiar. Y yo tuve que hacer borrón y cuenta nueva en mi vida. No es que dejas de odiar o dejas de resentir de la noche a la mañana; es como que dices, bueno, yo recapitulo aquí.
Luego de estar muy delicada de salud, su fuerte creencia en Dios y la convicción de que debía mejorar hicieron retroceder la pancreatitis crónica. Con un brillo particular en los ojos, Odaiza nos cuenta que la salvó la fe. Tras salir de la gravedad, pudo realizar sus tratamientos y volver a la vida. Gracias a esta experiencia, también pudo trabajar mucho más en su estrés, en su forma de afrontar las cosas y de resolver sus problemas.
Ante todas las situaciones que ha sabido sortear, dos cosas han estado siempre presentes en la vida de Odaiza: la música y la enseñanza. Llegó a ser profesora en áreas tan diversas como agricultura y formó un coro en una agrupación coral en una de las instituciones donde trabajó.
No nos queda duda de que Odaiza, o «Oda», como le dicen por cariño, siempre estuvo muy arraigada a Venezuela. Sin embargo, la situación precaria del país en los años posteriores a 2014 representó el impulso necesario para que se generara la ola migratoria más importante del mundo en los últimos años, según informes de la ONU. Odaiza decidió migrar en 2016 en busca de un mejor futuro para ella y su hijo menor, ya que los dos mayores estaban en una edad adulta. No podemos olvidar que, aunque ya mucho mejor, Odaiza seguía padeciendo una enfermedad muy delicada y debía atenderse; y, gracias a un sistema de salud deficiente en Venezuela, esto era casi imposible. Por esa y muchas otras razones, decidió venirse a Uruguay.
¿Qué te motivó a venir a Uruguay?
Yo soy muy espiritual, o quizás mística, creo en esas cosas: en lo que te dice el universo. Entonces yo dije: «Bueno, es Uruguay el país». Empecé a ver que era ganadero, empecé a ver que la gente usaba sombrero y botas; y yo soy de un pueblo que es ganadero, que la gente usa botas y sombrero, no siempre, o sea, no como los gauchos, pero sí, tienen mucho de eso, y yo decía: «¡Ah!, pero si es ganadero, se parece a mi pueblo». En Uruguay hacen queso, leche, hay carne, y es la mejor carne del mundo. Y yo dije: «¡Ah!, bueno, pero se parece a mi país». Era como que yo estaba buscando eso, que se pareciera a mi país
Al llegar, Odaiza se vio en un país que, aunque se parecía al lugar de donde venía, notaba una gran distancia. Puede ser que haya albergado algunas expectativas no del todo correctas. Ella llegó en diciembre y en febrero pudo participar como espectadora del carnaval uruguayo. Le llamó la atención la estructura y el orden de la festividad, así como las diferencias abismales que había con las comparsas en Maturín, su ciudad.
Una de las virtudes de la resiliencia migratoria es la capacidad de adaptación. A pesar de la preparación que tenía y la experiencia en el área docente, ella tuvo que, en principio, buscar trabajo en cualquier rubro para sostenerse junto a su hijo pequeño. Había realizado estudios en masaje reductivo y buscó hacerse un camino en el oficio, pero no tuvo éxito. Sus ahorros eran pocos y se le estaban agotando. Estuvo incluso casi en peligro de quedarse sin hogar por falta de trabajo.Nos cuenta que, incluso, intentó vender comida en la calle: “Me fui a una feria en Colón porque una muchacha me aconsejó que me fuera a una feria en Colón, en vez de decirme que me fuera a una feria acá en Tristán. Nos fuimos a Colón. Yo hice de todo: arepas, empanadas, hamburguesas, hice de todo. Y gasté prácticamente todo lo que tenía y no vendí nada. La gente me veía como una cosa… Yo no sé si era que yo los veía así, porque yo estaba aterrada y mi hijo también estaba aterrado. Yo nunca había emigrado ni nunca había vendido comida en la calle, porque yo toda mi vida fui cantante, fui docente”.
En la mayoría de los casos, dos temas son recurrentes al conversar con personas migrantes: la dificultad para conseguir vivienda y trabajo. Estos aspectos pueden ser determinantes para la continuidad y el bienestar de la vida de un extranjero. Odaiza no fue ajena a esta situación. Junto a su hijo pequeño, residió en varias pensiones hasta que consiguió trabajo como acompañante en la Asociación Española, lo que marcó un cambio en su vida. Posteriormente, logró revalidar su título en enseñanza primaria y comenzó a ejercer su profesión gracias a una convocatoria del Colegio Elbio Fernández, donde trabaja hasta hoy. Aunque su especialidad es el liceo, comenta con cariño que su inicio fue con los niños: “Los niños uruguayos son como todos los niños del mundo, todos necesitan amor y bueno, eso me ayudó mucho porque es algo natural. Entonces, me fue muy bien allí, pero yo necesitaba cambiar porque lo mío es el liceo y siempre quise cantar”.
Durante la pandemia, logró integrarse al equipo de educadores de secundaria, etapa en la que se siente más realizada profesionalmente. Paralelamente a esta satisfacción, y siguiendo su necesidad de cantar, ingresó al coro “Voces del Elbio”, dirigido por Fernando Brito. Inicialmente, lo hizo para vincularse más con la cultura uruguaya, pero también confiesa que el canto le permite olvidarse de los problemas y desconectarse. “Yo me metí en el coro más para conocer la cultura, para saber cómo es, qué canciones se cantan, qué estilos se escuchan”, comenta con ligero entusiasmo. Aunque no siente que la comunidad coral la sostenga en momentos difíciles, reconoce que con el tiempo se ha ido integrando y está muy contenta de pertenecer a la agrupación. No duda en afirmar: «Pensar que voy al coro me da ánimo (…). Y cuando llego al coro y empezamos a entonar, siento que la música sí es terapéutica, totalmente terapéutica. Te alegra la vida, a pesar de que hay canciones del coro que no son tan alegres”.
Mientras conversábamos con Odaiza sobre la murga uruguaya y su visión de la cultura del país, nos interrumpió para traernos tequeños y té. En medio de la merienda, comentó que la murga y su vínculo con la realidad social le recordaban al galerón margariteño por sus letras con sentido social y de protesta. Como mencioné anteriormente, su constante referencia a su país de origen me hace pensar que a las personas que aman la cultura (entendida como las manifestaciones artísticas) de su país, les cuesta mucho más dejarla atrás y optan por convivir con ambas realidades. “Y a veces se hace pesado, porque uno siempre dice: ´Bueno, pero es que es mi país esto…, pero es que es mi país lo otro´. Parece mentira, pero es que es mi casa, es mi cultura, es mi costumbre… Porque es tu historia, ¿no? Y uno es historia, entonces claro, como uno es historia, tiene que siempre relucir, hacerla relucir, sacar a la luz lo que lo mueve y lo que lo identifica”.
Odaiza anhela formar una agrupación de música venezolana con la versatilidad de explorar otros ritmos. Reconoce la riqueza de la cultura de su país y siente la profunda necesidad de difundirla. Constantemente idea proyectos para ayudar tanto a sus compatriotas en Uruguay como a los uruguayos, pues percibe que “muchísima gente de Uruguay está triste”.
Cerca del final de nuestra conversación, reiteró que, a pesar de su amor por su país natal, Uruguay es ahora su hogar. Concibe el hogar como una construcción simbólica de las raíces que ha ido echando en la tierra que la acoge. No obstante, extraña profundamente a su familia, a su madre y, como ha quedado claro, a su universo cultural venezolano. Al preguntarle qué recomendaría a alguien que desea emigrar, enfatizó la importancia de establecer lazos en el nuevo lugar de residencia y de buscar algo que los apasione.
Algo que quedó patente en la entrevista con Odaiza es que la resiliencia también implica persistir en aquello que imaginamos posible. Al apagar la grabadora, me comentó que había olvidado contarme algo más: actualmente también escribe. Le gustaría ofrecer charlas motivacionales y de pensamiento positivo. Acto seguido, se levantó de la silla, fue a su habitación y regresó con varios cuadernos llenos de reflexiones escritas a mano: ideas que la sostienen en su camino y que no la hacen retroceder.