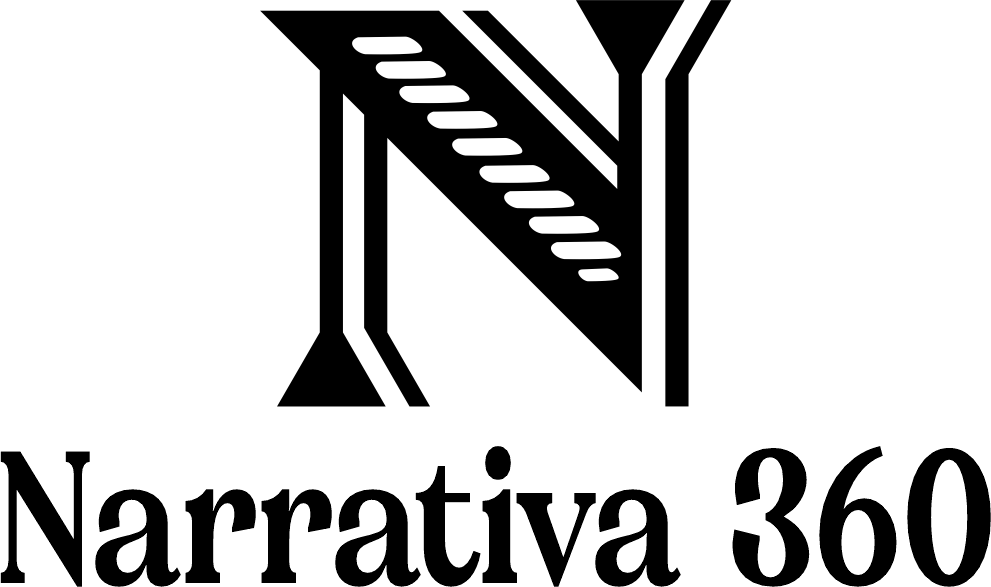A lo largo de la historia, el arte ha sido mucho más que una técnica; ha sido un vehículo para explorar la belleza, el dolor, la justicia, la naturaleza y la esencia misma de la existencia humana. No solo refleja la realidad, sino que también la transforma, y abre espacios para la introspección, el diálogo y la imaginación.
Para Kremlin, el arte —y en particular, la fotografía— es el medio que da voz a su experiencia migratoria: el dolor de dejar su país, Venezuela, el vacío de estar lejos de su familia y esposa, y el camino hacia un nuevo hogar en Uruguay. Aunque profundamente personal, su relato fotográfico captura el pulso de una historia común, aquella de quienes migran en busca de un lugar seguro para reconstruir su vida: “Pese a las diferencias geográficas, los deseos y desafíos humanos son similares en todos lados”, dice.
Él describe la migración como una experiencia transformadora, capaz de revelar cuánto compartimos, sin importar el país de origen. Cambiar de lugar permite comprender que los deseos de estabilidad, crecimiento y bienestar son universales. A pesar de que las condiciones varían, en todas partes existen preocupaciones comunes, como el costo de vida o los ingresos limitados; en algunos países, como Venezuela y Cuba, estos problemas alcanzan niveles críticos. La migración, entonces, expone los desafíos y anhelos humanos compartidos, y nos recuerda cuán semejantes somos en nuestras aspiraciones y luchas.
Para él, la migración es mucho más que una simple adaptación; es una experiencia que le permitió encontrar en el arte una herramienta de comprensión, sanación y conexión. Esto se refleja en su exposición titulada Exilio en soledad, presentada en el Museo de las Migraciones de Montevideo. En esta bitácora visual de su travesía, Kremlin plasma imágenes de Venezuela que narran su partida de la tierra natal, la soledad vivida en Chile y la prometedora llegada a Uruguay. Una exposición que invita a reflexionar sobre el vínculo común de quienes buscan un hogar en un mundo que, aunque diverso, comparte esperanzas y luchas fundamentales.

Kremlin nació el 21 de diciembre de 1988 en Caracas y recuerda su infancia como una época de estabilidad, marcada por el cuidado y el amor de sus padres, algo por lo que siente profunda gratitud.
Rememora esos años con cariño, llenos de juegos de béisbol y fútbol en la calle, así como del sonido del cuatro y la guitarra. Recuerda que, desde pequeño, miraba con admiración el trabajo de su padre, un fotógrafo apasionado que capturaba los momentos familiares en su propio estudio. La imagen de su padre tras la cámara quedó grabada en su memoria y despertó en él una curiosidad que, con el tiempo, se convertiría en su propio impulso artístico.
Sin embargo, su vida dio un giro a los trece o catorce años, cuando su padre falleció y su madre perdió el empleo. La situación lo obligó a mudarse a la casa de su abuela y lo hizo enfrentar una realidad económica compleja donde las posibilidades de explorar la fotografía se volvieron limitadas debido al costo de los materiales y los talleres, que para su familia de clase baja eran inalcanzables.
Cuando tenía diecisiete años, Kremlin comenzó a asistir a talleres de fotografía, lo que representó sus primeros pasos formales en el arte. Estos talleres abrieron una nueva dimensión en su vida y lo llevaron a visitar exposiciones y a sumergirse en un entorno artístico hasta entonces desconocido. Con el tiempo, se unió a una escuela de fotografía documental y luego a la ONG de realización Nelson Garrido, dirigida por el reconocido fotógrafo y premio nacional de artes plásticas. Garrido le presentó nuevas maneras de ver y utilizar la fotografía.
Esta experiencia transformó su perspectiva: la fotografía dejó de ser solo un medio documental y se convirtió en una herramienta de expresión contemporánea y abierta a múltiples interpretaciones. Conversar y aprender directamente de Garrido fue crucial para el desarrollo de su visión artística y para moldear su enfoque en la fotografía como un medio profundo y personal para narrar y reinterpretar su propia historia y vivencias.
A pesar de que la fotografía se convirtió en su verdadera pasión, las circunstancias y prioridades en su entorno lo llevaron a optar por una carrera más estable. Influenciado por su familia y la necesidad de garantizar seguridad económica, decidió estudiar administración. Obtuvo primero un título técnico y luego una licenciatura, mientras trabajaba en la parte administrativa de un ministerio público en Venezuela. Durante esos años, el contexto socioeconómico del país se volvía cada vez más convulso. Desde 2009, la situación comenzó a deteriorarse de forma progresiva y la estabilidad que buscaba parecía cada vez más inalcanzable.
Para Kremlin y su pareja, cada día era una lucha por cubrir las necesidades básicas, ya que ahorrar en dólares era casi imposible y los salarios apenas alcanzaban para lo esencial. Sus conversaciones sobre el futuro se enfrentaban constantemente a una realidad desalentadora; aunque ambos eran profesionales, las condiciones en el país les impedían proyectarse a largo plazo. Sus conversaciones sobre el futuro chocaban una y otra vez con una realidad penosa: no había una forma clara de avanzar ni de construir una vida en común.
A pesar de los obstáculos, Kremlin comenzó a ahorrar con perseverancia. Él y su pareja formarían parte de una tercera oleada de migrantes venezolanos, personas con recursos limitados que apenas lograban cubrir sus necesidades básicas. Ante estas dificultades, en 2019 Kremlin decidió migrar, impulsado no solo por la necesidad de escapar de una realidad económica insostenible, sino también por el deseo de construir un futuro donde sus aspiraciones pudieran tener sentido.
Durante este proceso, se inscribió en la Universidad de las Artes y en la Organización Nelson Garrido en Venezuela para estudiar fotografía. Sin embargo, debido a las dificultades y a su inminente salida del país en 2019, sólo pudo completar un semestre y medio de estudios.
En esos últimos meses en Venezuela, comenzó a fotografiar su entorno y su vida cotidiana, sin una intención clara; capturó escenas de Caracas, momentos de su rutina y pequeños detalles de su proceso de migración. También guardó recuerdos tangibles, como boletos de avión y pequeños objetos, al intuir que algún día podrían cobrar un significado especial. Me comenta entusiasmado: entonces le escribí algunos textos, por lo menos aquí, unos que ya le había hecho a mi esposa antes de salir de Venezuela, cuando estábamos como en esos meses que yo sabía que me iba a ir. Entonces era bastante complejo el día a día al saber que tú te vas de tu país. O sea, nosotros dos nos estábamos llorando todas las noches porque sabíamos que cada día que iba pasando era un día menos que íbamos a estar juntos”.
Para Kremlin, migrar en ese contexto fue una separación casi obligada, impulsada por la necesidad de sobrevivir, pero marcada por una incertidumbre devastadora: no sabía cuándo ni cómo podría regresar, ni si alguna vez volvería a ver a su familia. La despedida en el aeropuerto fue desgarradora, un momento que le dejó una profunda tristeza. El recuerdo de su madre en la entrada de la zona internacional lo acompañó durante todo el viaje, simbolizaba el dolor de no saber cuándo volvería a verla.
Su destino final era Chile, donde un tío que había migrado recientemente lo esperaba. Para llegar, eligió volar primero a Perú, ya que el pasaje resultaba más económico que un vuelo directo a Chile. En 2019, los controles migratorios en Chile se habían endurecido a raíz del incremento en la llegada de migrantes venezolanos y les exigían a los recién llegados una “bolsa de viaje” de 700 dólares para demostrar solvencia económica. Ante el temor de ser devuelto a Venezuela si no cumplía con esta condición, decidió tomar una ruta menos directa y cruzó la frontera por tierra desde Perú hacia Chile, evitando así las exigencias del control migratorio en el aeropuerto.
Durante su tiempo en Chile, Kremlin enfrentó desafíos significativos para adaptarse a trabajos físicamente exigentes, muy distintos de su experiencia administrativa en Venezuela. Su primer empleo fue en una pesquería en San Fernando, pero las duras condiciones lo obligaron a dejarlo en una semana. Luego, en Santiago, trabajó en la construcción como obrero durante unos cuatro meses mientras esperaba regularizar su situación migratoria. Con el permiso de trabajo en orden, comenzó en una empresa de limpieza industrial, donde se ocupaba de bodegas y oficinas. Aunque esta labor era demandante y mal remunerada, le permitió subsistir. Posteriormente, trabajó en almacenes de comida para animales, donde asumió la gestión de inventarios y pedidos. Por último, aceptó un puesto como guardia de seguridad nocturno en un edificio, un trabajo particularmente agotador que afectó su salud, ya que lograba dormir apenas cuatro horas diarias debido al ruido.
Ahora, al revisar esas fotos, tomadas en Chile, comprende que, sin darse cuenta, había creado una especie de diario visual que registraba su tristeza y su deseo de que el tiempo pasara rápidamente. Apenas hacía fotografía. La energía y el ánimo estaban tan bajos que le resultaba difícil estar afuera, capturar imágenes o incluso disfrutar de una salida ocasional. Su único anhelo era poder despertar y estar ya junto a su esposa, y haber superado la separación que los mantenía distanciados. Aproximadamente seis meses después de su llegada, Chile comenzó a pedir visas para los migrantes venezolanos, lo que llevó a su esposa a iniciar el proceso de solicitud. Sin embargo, la pandemia retrasó los trámites, lo que extendió su separación a casi tres años.
Experimentó, tambièn, un ambiente de rechazo hacia los venezolanos, una percepción de discriminación que se intensificaba al escuchar las experiencias de amigos y conocidos en situaciones similares. Esta falta de aceptación lo llevó a considerar Uruguay como un destino final, un país que siempre había percibido como un lugar tranquilo.
Esta vez, la experiencia fue diferente; había logrado ahorrar en Chile, lo que le permitió a la pareja iniciar su vida en Uruguay con cierta estabilidad económica. Además, contaba con el apoyo de contactos locales que facilitaron la transición. Establecerse en Uruguay representaba un paso hacia la seguridad y estabilidad que tanto ansiaban, un lugar donde finalmente podrían reconstruir el futuro que la crisis en Venezuela les había arrebatado.
Al llegar a Uruguay, Kremlin sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Había logrado encontrar un lugar temporal donde quedarse gracias a algunos contactos y decidió esperar allí la llegada de su esposa. Finalmente, el 24 de diciembre, después de casi tres años de separación, pudieron reencontrarse. A pesar del tiempo y la distancia, la comunicación constante por videollamadas había mantenido viva su cercanía, lo que hizo que el reencuentro, aunque emotivo, se sintiera natural y sin extrañeza, como si el tiempo no hubiera pasado.
Los ahorros de casi tres años de trabajo en Chile les dieron la posibilidad de tomarse los primeros meses en Uruguay como un tiempo de descanso y adaptación. Aprovecharon el verano en Montevideo para explorar la ciudad sin preocuparse inicialmente por los trámites de residencia. Durante esos meses, pasearon por la rambla, disfrutaron del carnaval y descubrieron cada rincón de la ciudad como turistas. Fue un tiempo invaluable para reconectar y disfrutar juntos tras años de distancia, y permitió sentar las bases de una nueva etapa de vida en Uruguay.

Kremlin comenzó trabajando en una estación de servicio en Uruguay, donde, sin experiencia previa, su jefe le enseñó con paciencia. Aunque le permitió ganar seguridad, el trabajo resultaba agotador.
Gracias a una amiga, luego obtuvo un puesto administrativo en una distribuidora, para procesar fletes y facturas, un empleo más adecuado a sus habilidades. Este trabajo, que ha desempeñado por dos años, le ha brindado mayor estabilidad y la posibilidad de apoyar a su familia en Venezuela.
En Uruguay, Kremlin se encontró con Aaron Sosa, fotógrafo venezolano y director de la escuela de fotografía IMAGO, con quien ya había tenido clases virtuales desde Chile. Su conexión se profundizó en esta nueva etapa a través de talleres y colaboraciones, incluida su participación en el montaje de una exposición de sobrevivientes del Holocausto en el Museo de la Migración. Este trabajo no solo enriqueció su visión artística, sino que también le permitió tejer una red creativa en su nuevo hogar.
En una conversación con el director del Museo de la Migración, Kremlin expresó su interés en compartir su obra y presentó dos proyectos, con la esperanza de recibir una devolución sobre ellos. Envió sus trabajos según las pautas del museo y el director se mostró especialmente impresionado por Exilio, el proyecto que capturaba su experiencia migratoria.
Cada fotografía en Exilio en soledad documenta una faceta de su travesía: la nostalgia de su tierra natal, la crudeza del desarraigo y el consuelo del reencuentro y la estabilidad en un nuevo lugar. Así, su obra no solo es un relato de su historia personal, sino también un testimonio universal de la búsqueda de pertenencia y el anhelo profundo de un hogar. La fotografía se convierte en un puente, al conectar su experiencia íntima con la de otros migrantes que también dejaron su tierra en busca de un futuro mejor.
Como un catalizador de recuerdos y emociones, sus primeras imágenes capturan escenas de Caracas, pequeños fragmentos de su ciudad que guardan la esencia de sus raíces. Con una intuición que solo el tiempo revelaría, documentó detalles que imaginó cobrarían sentido algún día. En Chile, sus fotos son un reflejo silencioso de la melancolía, trazos de sombras que hablan de la soledad y el peso del día a día, de trabajar y ahorrar mientras esperaba el reencuentro. Finalmente, las fotografías de Uruguay muestran colores y esperanza; simbolizan su llegada a un espacio de paz donde, por fin, podría reconstruir su vida.
Exilio en soledad es más que un registro migratorio: es una narrativa visual sobre la resiliencia humana, una historia única que encuentra eco en miles de migrantes que dejan su país buscando un futuro mejor.
Actualmente uno de sus principales proyectos se titula Hogar, un trabajo que nació a partir de su participación en talleres de fanzine y fotografía editorial. Observa que publicar un fotolibro es un proceso complejo y costoso, y comenta que, en muchos casos, los fotolibros llegan a ver la luz no por necesidad artística, sino por acceso económico. Para él, Hogar representa una reflexión sobre su experiencia migratoria y su búsqueda de un lugar donde poder sentirse seguro.
El proyecto responde a su deseo de construir un espacio de pertenencia, un lugar que no solo funcione como refugio, sino que también le permita arraigarse y crecer. Hogar se convierte en un reflejo de su historia y en un símbolo del deseo humano de encontrar un lugar donde poder plantar raíces.
“Entonces empecé a investigar esto del hogar, empecé con hacer fotos inconscientes en mi casa e inconscientemente me di cuenta que una de las razones también por las que yo salí a Venezuela es por encontrar un lugar donde yo me sienta en paz, y ese lugar donde tú te sientas en paz, que me ayude a seguirme desarrollando como artista y como persona y a nivel familiar, ese lugar es el hogar. O sea, el hogar es donde tú ahí puedes ser quien tú eres, donde puedes desarrollarte de la mejor manera, donde tú tienes un lugar de paz, de tranquilidad, donde te puedes desarrollar, donde puedes afianzar tu identidad como persona. Eso es un hogar, tú podrás estar en la casa más bella del mundo pero, si no hay cohesión familiar, eso no es un hogar”.
Para Kremlin, la migración no es solo un acto de desplazamiento físico, sino una experiencia profundamente humana que revela nuestras aspiraciones compartidas y la lucha por encontrar un lugar al que llamar hogar. Su obra fotográfica, desde Exilio en soledad hasta Hogar, invita a reflexionar sobre el vínculo común que une a todas las personas: el deseo de pertenencia, estabilidad y desarrollo.
En cada imagen, Kremlin captura no solo su historia, sino la de miles de migrantes que atraviesan fronteras buscando reconstruir sus vidas en medio de incertidumbres. Su lente no solo documenta el dolor y la soledad, sino también la esperanza y la resiliencia que florecen en los momentos más oscuros. Así, su arte, la fotografía, se convierte en un espejo de la condición humana y un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos sueños y luchas fundamentales.
Como él mismo expresa, migrar transforma; nos abre los ojos a las similitudes que trascienden las fronteras y nos vuelve más empáticos ante la humanidad. Y, en última instancia, nos enseña que un hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio donde podemos encontrar paz, identidad y la oportunidad de crecer plenamente.
Kremlin ha hecho de la fotografía su refugio y su puente, al conectar su historia con la de otros. Y en cada paso de su travesía demuestra que, aunque los caminos sean distintos, el deseo de un hogar es un idioma que todos entendemos.