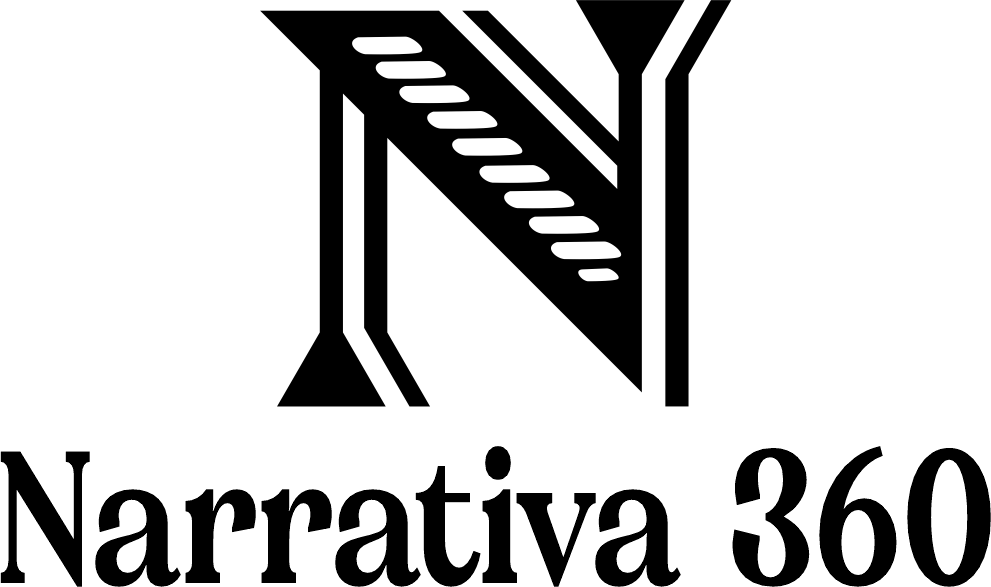Hija de padres bolivianos que emigraron a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades, Carmen tiene una historia que comenzó antes del nacimiento, cuando su madre hizo el viaje estando embarazada de ella. En la capital argentina dio sus primeros pasos, pero antes de cumplir cinco años, su familia decidió regresar a Bolivia. Aquella primera migración marcaría el inicio de un tránsito constante entre dos identidades, una dualidad que, con los años, se convertiría en el eje de su exploración personal, cultural y artística.
Su infancia transcurrió en La Paz, una ciudad de cerros y alturas donde el paisaje parecía fusionarse con su imaginación infantil. Creció en una zona que apenas comenzaba a urbanizarse, donde los caminos eran de tierra y el horizonte estaba dominado por unas montañas imponentes. Pero, durante su adolescencia, su vida dio un giro abrupto cuando su familia decidió emigrar nuevamente a Buenos Aires. Mientras su madre insistía en que debían integrarse, en Carmen crecía la sensación de que tenía que ocultar partes de sí misma para encajar. Recuerda que ser boliviana en Buenos Aires significaba cargar con un estigma. Lo que antes le parecía natural —su forma de hablar, su manera de vestir, incluso los alimentos que consumía en casa—, en Argentina se transformó en un rasgo de diferencia que la separaba de los demás.
No fue un proceso sencillo. Enfrentó episodios de discriminación tanto en su entorno personal como social. Los años pasaron y Carmen terminó la secundaria en Buenos Aires, pero el sentimiento de estar en tránsito nunca desapareció del todo. Su identidad seguía siendo un territorio en disputa, moldeado por su historia migrante y por la necesidad de encontrar un espacio donde pudiera expresarse sin ocultar sus raíces.
Estudió publicidad y más tarde se adentró en el mundo del cine documental. A lo largo de los años, su compromiso con la difusión cultural creció. Participó en proyectos de visibilización de la comunidad boliviana y colaboró con grupos dedicados a la reivindicación de identidades migrantes. Su participación activa en espacios culturales también la llevó a cuestionar cómo se transmiten las historias y la memoria colectiva en comunidades desplazadas. “Para mí, el arte es una manera de expresar y conservar la memoria de nuestras raíces, especialmente en contextos de migración y resistencia cultural”.

Con los años, la nostalgia la llevó a profundizar en su cultura, primero en la boliviana y luego en la andina. Fue un proceso de redescubrimiento que coincidió con el auge de la migración latinoamericana en Buenos Aires, un momento en el que las identidades desplazadas comenzaban a tejer redes más fuertes. En ese camino, conoció a un grupo de uruguayos con una conexión profunda con el candombe. Al principio, lo vivió desde el baile, pero pronto entendió que había algo más, algo que resonaba con su propia historia de migración y resistencia. “El candombe fue un descubrimiento. Me permitió conectar con otras raíces y entender la música no solo como arte, sino como memoria y resistencia”.
El candombe se convirtió en un puente, una herramienta que le permitió explorar su identidad de una manera nueva. No se trataba solo de tocar el tambor, sino de comprenderlo como una forma de memoria viva, de resistencia cultural y de encuentro entre comunidades. Al involucrarse en comparsas y círculos artísticos, Carmen encontró un sentido de pertenencia que iba más allá de la nacionalidad.
Fue este interés por la identidad, la memoria y la conexión con las raíces lo que impulsó su decisión de explorar aún más profundamente el candombe, lo que a la larga la llevó a Uruguay, donde su vida daría un giro significativo. Llegó en 2019, impulsada por su interés en profundizar en el género. Su motivación principal era aprender más sobre la percusión y la historia del candombe directamente de sus raíces. Conocía de antemano la riqueza cultural del candombe en Montevideo y buscaba un entorno donde pudiera conectar con esta expresión de manera auténtica.
Recuerda con claridad el momento en que llegó a Uruguay. Bajaba por la calle Río Negro para ir a una casa de candombe cuando, de repente, alzó la mirada y quedó atrapada por la imagen de los árboles inclinándose hacia la luz, el horizonte abierto y, al fondo, el mar. “’Ah, qué hermoso’, pensé”. Recuerda que esto fue un contraste absoluto con Buenos Aires, donde el cemento y la urbanización hacían que la gente viviera de espaldas al río. Planeaba visitar centros culturales y conocer referentes del candombe para seguir formándose artísticamente. Sin embargo, su experiencia se transformó cuando la pandemia del COVID-19 alteró sus planes.
Durante este tiempo, encontró un fuerte sentido de comunidad en un centro cultural en Salinas, donde inicialmente colaboró de manera voluntaria. Allí comenzó a involucrarse con mayor profundidad con colectivos afrodescendientes y espacios de resistencia cultural, lo que reforzó su decisión de quedarse. Las conexiones que fue tejiendo con artistas y referentes culturales le permitieron acercarse a proyectos comunitarios y comprender más a fondo la importancia del candombe como herramienta de identidad y resistencia.

Uno de sus primeros proyectos surgió de la colaboración con una cooperativa cultural y comparsa en Canelones, un colectivo destacado en la preservación del candombe y la difusión de los derechos de la comunidad afro. «En Uruguay encontré una comunidad afro muy activa. Me di cuenta de que la música y la percusión eran formas de contar historias y resistir». Inspirada por estas experiencias, Carmen creó un juego educativo y lúdico centrado en el candombe, en el que se incluyen los tambores, colores y barrios de Montevideo. Su objetivo era acercar a niños y adolescentes a la cultura afrodescendiente de forma didáctica, promoviendo la reflexión sobre la discriminación y la diversidad.
El juego no solo abordaba la discriminación racial, sino que también exploraba otros ejes de exclusión, como la desigualdad de género y la diversidad cultural. Carmen comprendió que el arte podía ser una herramienta poderosa para la transformación social y buscó constantemente formas innovadoras de transmitir estos mensajes. Con el tiempo, fue consolidando su metodología, ampliando su propuesta educativa a más espacios y adaptando sus proyectos a distintas audiencias. Su enfoque en el candombe como herramienta educativa evolucionó hacia un modelo de aprendizaje integral, donde el arte, la historia y la memoria colectiva se entrelazan. No solo buscaba enseñar, sino generar un diálogo sobre la identidad cultural y la importancia de las raíces en los procesos de integración social.
“Me di cuenta que el proyecto tiene que ver más con la resiliencia y la manera en que generé una herramienta, quizás para recordarme a mí misma, para decir ‘bueno, hablemos de este tema, hablemos del origen de la identidad y de los lazos de las personas y de cómo hacemos para que un niño en la escuela, un joven en la universidad o un trabajador no tenga que padecer estas cosas que padecen’. Hice herramientas y no solamente con respecto a mi vida; después me di cuenta que es mucho más complejo, claro, tiene que ver con la discriminación”.
Hoy Carmen sigue expandiendo su trabajo, con la convicción de que la cultura es una herramienta fundamental para la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Su recorrido migrante y sus raíces andinas siguen siendo la base de su propuesta artística y pedagógica. “Creo que la resistencia cultural es fundamental. Mantener vivas nuestras prácticas y memorias es una forma de decir ‘Aquí estamos, esto es parte de nuestra identidad’”.