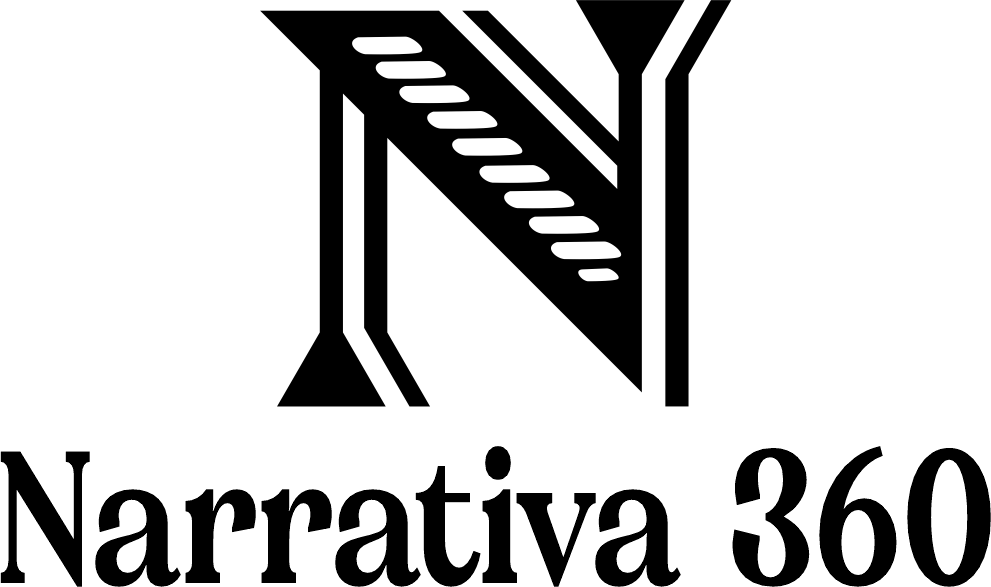Cuando me encontré con la historia de Ana María, se me vino a la cabeza la imagen de una terca. Desde que tiene consciencia ha sido perseverante en la búsqueda de su lugar para florecer y echar raíces. Ella es colombiana. Hace 18 años emigró a Uruguay buscando sanar la herida que había dejado la urbe andina. Hoy me cuenta su historia rodeada de tambores de candombe, un sombrero paisa y libros sobre arte. Desde su propio universo fragmentado.
Colombia no escapó del gran proceso que vivió Latinoamérica después de la segunda mitad del siglo XX: la migración del campo a la ciudad. El abandono del escenario rural por parte del Estado trajo consigo la disminución de las oportunidades en el interior y, sobre todo, la pobreza. Lo anterior, aunado a la sobrepoblación de las ciudades y la corrupción de los gobiernos, fue un caldo de cultivo para generar la ola de violencia que comenzó aproximadamente en los años 80 y que, hasta hoy, ha sido difícil controlar. Dentro de esta dinámica, el narcotráfico viene a jugar un papel importante. Durante estas décadas los grandes carteles, como el de Medellín o el de Cali, se consolidan en toda la región. En la escena mundial, resonaban carteles como el de Pablo Escobar o José Santacruz Londoño.
Para muchas familias colombianas, una forma de escapar del monopolio de la violencia era la educación. Tener una carrera universitaria era sinónimo no solo de escapar de este círculo, sino de progresar. Es una idea que se comparte en la región: Venezuela, Ecuador, Perú, entre otros, no escapan de este paradigma. Cuando Ana María culminó el bachillerato, se planteó la idea de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Su familia no podía pagar una universidad privada, por lo cual era mandatorio ingresar a la pública, como ella misma nos comenta: “Yo en realidad quería estudiar bellas artes, fue lo que siempre quise estudiar primero que todo. Pero, por esas condiciones económicas de mi familia, yo no los quería poner a pasar trabajo, porque entendía que estudiar bellas artes en Colombia iba a implicar un gasto. En la universidad pública, más allá de que sea económica, hay que pagar. Entonces, todo lo que iba a implicar un gasto extra de una carrera como Bellas Artes iba a ser demasiado para recargar en mi familia, entonces yo opté por renunciar a esa posibilidad y me presenté para estudiar ciencias sociales”.
Ana María es perseverante. Pasó dos veces por la carrera de Ciencias Sociales en dos universidades diferentes. Al principio, tenía el deseo de estudiar bellas artes pero desistió por lo antes expuesto. Tuvo el deseo, también, de estudiar filosofía en la UNAL. Insistió por varios años en esta universidad hasta que lo logró. Pero no en filosofía ni en bellas artes, sino en la carrera de Matemática.
Al estudiar matemática pudo vivir la experiencia de transitar por otras facultades siguiendo un poco su vocación artística y su interés por lo social. Pero en su entorno, comenzado el nuevo milenio ―dos mil y algo, presume― mientras ella transitaba por la universidad que tanto anheló, la realidad del país tocó su puerta: “Con mi familia atravesamos un problema por culpa de mi hermana mayor, que terminó metida con un narco. Nosotros no sabíamos que el tipo estaba en esa vuelta. Y entonces todo esto de la transición de una universidad, mis aspiraciones, se ven medio complicadas por el tema de atender una situación a nivel familiar. Este narcotraficante llega a nuestra casa, literalmente, en dos monteros con guardaespaldas y todo, a buscar a mi hermana mayor, no la encuentra y arma una balacera dentro de la casa. No nos mató a nosotros de milagro, porque Dios es muy grande; pudo haber terminado en una tragedia”.
Esta situación familiar la hace mirar nuevos horizontes, como a muchos colombianos. Y es la matemática precisamente la opción que nunca había considerado pero a la que fue llevada por el deseo de entrar a la UNAL, lo que la trajo a vivir a Uruguay. “Me pegaba un tiro o me iba de Colombia”, me comenta como quien ya vivía, para esa época, exiliada en su propio país: un exilio involuntario y forzado. Después de juntar dinero por su cuenta, con 22 años, el 2 de enero de 2006 se viene a Uruguay.

¿Qué expectativas tenías al momento de llegar a Uruguay?¿Qué estaba en tu mente?¿qué esperabas?
Bueno, en medio de mi inconsciencia, porque lo miro en retrospectiva y fui una kamikaze, yo le comento a mis compañeros de la universidad que me venía y se empieza a dar como una red de amigos en ese proceso. Varios sabían lo que me había pasado con mi familia, entendían que yo me quería ir, entonces en esta red de amigos me empiezan a poner en contacto con uruguayos que estaban viviendo en Bogotá y con colombianos que habían vivido acá. Empiezo a entrevistar a algunas personas y me dan su punto de vista de cómo les fue viviendo en Uruguay. El uruguayo me dio su versión, que fue muy chistosa, porque me pintaban todo mal. Me decían: “¿Para qué te vas a ir a Uruguay? En Uruguay somos aburridos”. En paralelo a todo esto, yo fui a las bibliotecas a consultar información sobre Uruguay. Me acuerdo que cuando yo tomé la decisión de irme, durante esos seis meses, estuve mirando en internet cosas de Montevideo. Me estaba enterando de lo que estaba pasando a nivel político: sabía quién era Tabaré Vázquez, sabía el tema de la planta de celulosa… Llegué en realidad bastante documentada.
Ana María llegó a Montevideo a vivir en la casa de una persona que había conocido por un portal en internet, lo que para esa época era un tanto inusual. Se hicieron amigos y, al día de hoy, siguen manteniendo este vínculo. Si bien para ese entonces estudiaba y trabajaba con la matemática, no hay que olvidar que su primera opción, cuando era apenas una joven entrando a la adultez, había sido ir a la Facultad de Bellas Artes. Y fue el arte precisamente lo que, con casi 30 años de edad, la hizo redefinir su futuro. La llegada de una nueva cónsul colombiana a Uruguay, con un programa de promoción de comunidades colombianas en el exterior, la llevó a presentar un proyecto para activar un grupo de danzas folclóricas. Casualmente (o no tan casualmente) este programa no la condujo solo a conectar con sus raíces, sino que, con el ingreso de dinero que obtuvo, pudo viajar varias veces a Colombia y visitar a su familia. “En Uruguay conocí al [sic] Sodre (Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos). Específicamente, la carrera de Danza. Yo ya tenía 29 años en ese momento y coincidió con la posibilidad de poder entrar al Sodre a hacer la carrera de Danza Folclórica. Estaba en el límite de la edad, entonces tuve esa cuestión de decir: ‘¿Qué hago? ¿Sigo con la matemática? O ¿Qué hago?’. Entonces lo primero que pensé fue en que, mi relacionamiento con mi cuerpo, [que] me está dando en estos momentos, tengo la edad y tengo la energía para hacer la carrera en el Sodre. La matemática la puedo retomar después. Doy la audición en el Sodre y entro a hacer la carrera”.
Cuando Ana Marìa terminó la carrera en el Sodre, fue conquistando el terreno de la danza en Uruguay hasta llegar a ser docente presupuestada por el Estado. Se puede decir que el arte redefinió su camino en Uruguay y lo hizo más amigable. La danza para ella va más allá de la técnica: viene de familias salseras y comenta, con algo de añoranza, que en Colombia la relación entre el cuerpo, la música y el movimiento es un estilo de vida. La danza está presente en un velorio, en la veneración a un santo, en el carnaval… La danza la vivía desde la espiritualidad colectiva.
Por momentos, en medio de la entrevista, me pierdo un poco viendo todos los objetos que nos rodean. Me encuentro con mucha simbología relacionada al candombe uruguayo. Para Ana María, representa la única práctica raizal de los uruguayos. El candombe es una forma de conexión con los orígenes esclavizados del sur. Ella ha transitado por varios grupos porque considera que, a diferencia del circuito folclórico en Uruguay, el candombe le abre la puerta a todo el que quiera entrar. Comenzó a escuchar los primeros repiques de tambor en Malvín Norte, de la mano de una comparsa llamada Lulonga. Posteriormente, a través de un grupo llamado Mestizo, empieza a entender cómo funciona el ritmo uruguayo.
Su primer encuentro a nivel práctico fue en la Sinfonía de Ansina en 2018. Coincide este año con un evento bastante desafortunado para su vida: se prende fuego la casa donde vivía, justo el 6 de enero, día de San Baltazar (que es el santo al que le rinde tributo la comunidad afro acá en Uruguay). Ese año y ese evento representan un empuje para animarse a participar más del candombe: pide permiso para entrar formalmente a la Batea Tacuarí en Palermo. Quizás, oyéndole, es uno de los primeros grandes actos de resiliencia de Ana María en Uruguay.
¿Qué cambió en tu vida cuando empezaste a pertenecer a agrupaciones? Primero tuviste esta experiencia en la Sinfonìa de Ansina, después vas con la Batea Tacuarí…
Hoy en día el candombe me ha dado hasta mi familia, porque mi esposo toca el tambor, nos conocimos por el candombe, o sea, el candombe me ha dado la mayor cantidad de amigos que tengo hoy en día. La primera vez que yo toqué un tambor, fue el tambor de un amigo que se había suicidado y que yo termino heredando. Pero también me ha dado hasta caminos espirituales, caminos de escucha, de apañe. Me hizo conocer a la comparsa feminista en la que yo entré a tocar con la Fermina Candombe. Ahí hay un grupo de mujeres con las que nos estuvimos juntando a tocar. Una vez que tú empiezas a habitar esos espacios del candombe, empiezas a conocer tal cantidad de gente y tal cantidad de historias de vida.
¿Ana María llega al candombe o el candombe llega a Ana María? Es una incógnita que me queda sonando cual repique de tambor. Muchos colombianos, ya he dicho, viven el arte popular desde lo espiritual, desde la espontaneidad, al calor de las calles… Y el candombe es, para mí ―y para ella― lo más cercano a Colombia que tiene Uruguay. Lo que la hace conectar con sus antepasados y sobrellevar el exilio. Por eso, respondiendo a la pregunta: estoy seguro de que ni Ana María llega al candombe ni este a ella, ambos se encontraron en el camino.
Ana María llegó sola Uruguay pero de a poco se ha hecho un lugar y ha sabido transitar los caminos de la migración gracias a su gran habilidad para integrarse a través de la cultura popular. La vida la ha hecho transitar por situaciones que la han atravesado no solo en Colombia, sino también acá en Uruguay. Perdió a un amigo, en algún momento, su casa por un incendio y a su primer hijo con tres meses. Pero la fuerza del candombe, de la calle, de la gente, la han sabido levantar.
Mientras escucho hablar a la “Ana María del presente”, pienso que lo tiene todo: una familia, un trabajo que le gusta, un hogar… Sin embargo, como en la vida de todo migrante, siempre hay un pero… Como ella misma lo dice: “La vida del inmigrante es así, yo lo tengo superasumido. Extraño a mi familia, extraño mi tierra, extraño la comida, pero también hay una realidad. Es que ya la Ana María que se fue de Colombia no es la misma. Ahora que yo vuelvo [a Colombia], entonces yo pongo sobre una balanza y definitivamente a mí Uruguay me sanó porque es eso: me ha sanado en muchos aspectos, mismo en la manera de ser, porque yo venía con una impronta muy salvaje, muy a lo bogotano de carácter. El aprender a escuchar al otro. Hay un montón de cosas que me han pasado como persona. Es una mezcla entre los años, la experiencia, pero también es lo fuerte de la vida del inmigrante, ¿me entiendes? Todo ha sido ganancia, no veo que haya sido acá alguna pérdida de nada; pero siguen habiendo vacíos en mi vida, en mi ser emocional, en mi corazón”.
Según el censo del año 2023, Uruguay tiene 62.000 personas nacidas en el extranjero. Una cifra muy lejana a la del año en que Ana María arribó a la Banda Oriental. Gracias a esta creciente población en Uruguay, espacios como Mujeres de Todos Lados, iniciativa creada por la ONG Idas y Vueltas, han sido fundamentales para la integración y el apoyo a la comunidad extranjera, en este caso, la femenina, en la que Ana María se siente respaldada y contenida no solo porque comparten las experiencias como mujeres, sino todas las vivencias que, como mujeres migrantes, les ha tocado afrontar. Es donde ella de verdad ha sentido un sostén y, sobre todo, un entendimiento de todo su proceso.
Los migrantes, como las tercas, intentamos siempre buscar nuestro lugar en el país que nos recibe. Tuve la fortuna de participar, en noviembre del año 2024, en un evento llamado Migrar es Bello. En el evento estuvieron agrupaciones de diferentes países mostrando su arte. Para mi sorpresa, en este evento, me encontré con Ana María y la pude ver en acción. Bailó cumbia, salsa, y varios ritmos con sabor a Colombia: todo acompañada del grupo musical Mestizo. Para terminar su presentación, casi como una idea que surgió en el calor del momento, todos se bajaron al asfalto y comenzaron a tocar un bullerengue: expresión cultural que combina danza, música y fiesta. Bañada por la luz del atardecer uruguayo, salió Ana María con un vestido blanco y un sombrero colombiano, bailando como si flotara con cada estribillo. “Señores, cosa más buena, el golpe de mi tambó, cuando mi tambó se acabe seguro me acabo yo”, repetía una y otra vez el coro. Y, mientras, Ana María bailaba. Ese encuentro me hizo entender la fuerza que la ha hecho sostenerse hasta ahora. Estoy seguro, o quisiera estarlo, de que en Uruguay va a haber candombe para mucho rato más y, mientras eso pase, ella estará ahí, perseverando para que nunca se apague el golpe de su tambó.