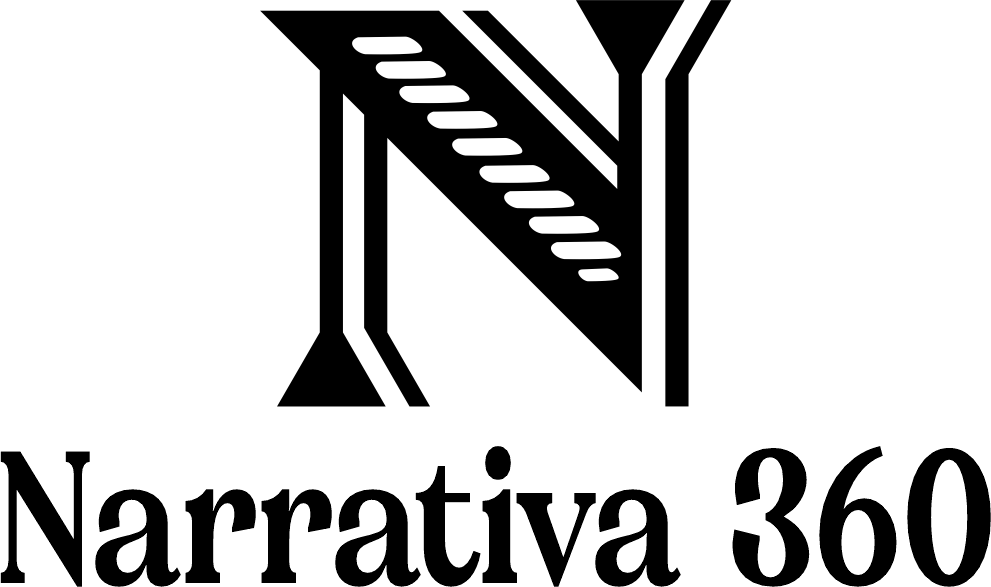No había mucha más información que esa. Todos comenzaron a pedir explicaciones y a ponerse a la orden para ayudar. Un compañero se ofreció a ir hasta el lugar para brindar su apoyo. Después de varios estudios, se determinó que era un infarto. Los miembros del coro, cual batallón en campaña, se turnaron para ayudar hasta que el compañero salió del hospital. El mensaje era de Enrique, el protagonista de esta historia.
Enrique nació en Cumaná, capital del estado Sucre, región que se encuentra al oriente de Venezuela. Lleva cinco años viviendo en Uruguay. La música, como hasta ahora, ha sido parte de su vida desde muy pequeño. Comenzó en el canto y pasó por la guitarra clásica y el piano. Viene, además, de una familia musical. Su vida, por si fuera poco, podría asemejarse a la de una sinfonía en la cual la melodía va atravesando diferentes matices para despertar emociones de quien la escucha. En su andar, ha tenido grandes momentos de felicidad y tristeza; se ha acercado al borde del precipicio sin caerse, ha estado a punto de rendirse, pero no lo ha hecho… Es un ejemplo claro de resiliencia o, más bien, de resistencia.
Cuando era adolescente, después de darse cuenta de su gusto por la música, comenzó estudios de guitarra en el Ateneo de Cumaná. Le gustaba tanto, como él mismo señala, que en menos de un mes había montado un vals del reconocido guitarrista venezolano Antonio Lauro. Simultáneamente, Enrique cantaba en el coro de la misma institución. Cuando salió del liceo, comenzó a estudiar derecho, pero nunca abandonó la música. Pasó por varios coros, entre ellos, el Orfeón del Estado Sucre. Parecía que todo iba en marcha, pero Enrique decide abrirse camino fuera de Cumaná y se muda a Margarita.
Mientras escucho a Enrique, me voy imaginando un mapa y a él recorriéndolo, un ejercicio que hago para poder seguirle el rastro. Por momentos hace pausas para recordar por cuál parte de su vivencia va y retoma desde la última frase para no perderse. Su búsqueda de un bienestar interno lo ha llevado a experimentar y a tomar grandes decisiones, lo que lo condujo en muchas ocasiones a lo inhóspito de la aventura.
Cuando se fue a Margarita, tuvo que dejar la carrera de Derecho porque su familia no podía seguirle pagando la universidad. En Margarita, comenzó la carrera de Técnico en Turismo, que tampoco terminó. Después de unos años, volvió a Cumaná y comenzó a trabajar. Pero sentía que Cumaná no era la ciudad donde él quería vivir, lo que hizo que mirara de nuevo hacia el norte del mar Caribe y se devolviese a Margarita.
Las decisiones de Enrique, a medida que pasan los años, se vuelven más contundentes. El tiempo avanzaba y, estando en Margarita, opta por estudiar Técnico en Arquitectura. Mientras se formaba, trabajó en la universidad a la que pertenecía. Estaba a meses de culminar la carrera. Tenía un proyecto para egresar casi terminado: la reforma de un conservatorio de música. Había inscrito la pasantía. Justo ahí, casi llegando a la cima, toma una decisión: abandonar. Irse de un lugar puede ser una forma de evadir un conflicto o buscar algo mejor. En su caso, ha fluctuado entre ambas. Para el momento en que estudiaba arquitectura, tenía conflictos con la rectora. Esto lo llevó a cambiar de trabajo. Sin embargo, en el nuevo empleo, no le fue bien y solo estuvo tres meses. Su situación económica, aunado a los conflictos del país para comienzos del siglo XXI, hicieron que no pudiese culminar la carrera.
Caracas muerde (2012) es el libro de crónicas sobre la ciudad capital que marca un antes y un después en la carrera del escritor venezolano Héctor Torres. En el libro, se relata la violencia en la capital. Caracas muerde podría aplicarse a todo el escenario urbano del país. Las ciudades engullen a sus pobladores y los transforman en seres volátiles, sobrevivientes, inestables… Enrique no fue la excepción a esta dinámica abrasiva. Había pasado por situaciones donde había perdido todo debido a la delincuencia. Cerca del 2015, se suma la difícil realidad del país, una de las peores crisis económicas de Venezuela en los últimos tiempos: había escasez de alimentos y una tensión política insostenible. Durante esos años, comenzó la ola migratoria más importante. En esa ola, él también tuvo que surfear y decidió emigrar.

¿Por qué decidiste irte para República Dominicana?
Yo realmente quería irme para Chile, pero estaba jugando con el dinero que tenía en manos. Mi sueño era irme a Chile y regularizarme allá. Pero qué es lo que pasa, yo decía: “OK, si yo me voy para Chile, puedo irme por tierra, que es lo más económico”; pero el pasaje por tierra desde Caracas hasta Iquique o hasta Santiago de Chile eran 300 dólares. Sí, me daban, pero iba a llegar con 300 dólares nada más en Chile, ¿qué iba a hacer con 300 dólares en Chile?
¿Y no conocías a nadie en Chile?
No, yo no conocía a nadie. Ni en Dominicana, ni acá [en Uruguay].
¿Y cómo hiciste cuando llegaste a Dominicana?
Yo dije: yo puedo ¿Cómo puedo? no lo sé.
La salida de Enrique hacia Santo Domingo tampoco fue fácil. Ya en el aeropuerto, del lado internacional, lo detuvo la Guardia Nacional. Para ese momento de migración masiva, se oían muchos casos de personas que no dejaban salir sin motivo alguno. “Acuérdate que estamos en dictadura y no te dejan salir tan fácil, porque es una orden. Aparte te pueden quitar la plata. Hubo muchas personas a las que no dejaron salir. Se enteraban de que se iban de Venezuela definitivamente por medio de las conversaciones que revisaban por el WhatsApp o por el Facebook y no las dejaban salir: perdían la plata, perdían el pasaje, lo perdían todo”, reflexiona Enrique. Él pudo irse, pero antes, los militares que dominan el aeropuerto le hicieron pasar un mal rato acusándolo de que llevaba drogas para República Dominicana. Lo mantuvieron cautivo durante un tiempo, lo amenazaron, lo maltrataron psicológicamente… pero se dieron cuenta de sus intenciones y lo dejaron ir.
El tránsito de Enrique por el Caribe estuvo lleno de rispideces y victorias. En Santo Domingo, fue recibido por una persona que había contactado por Facebook. Al llegar, se dio cuenta de que iba a vivir en una casa bastante sencilla y, también, que el comienzo no iba a ser nada fácil. Estuvo trabajando hasta doce horas por día en un puesto de comida rápida. Dormía y descansaba poco. Además, el lugar donde trabajaba quedaba en una zona bastante peligrosa. Su paso por la capital tuvo muchas idas y vueltas: trabajó en un hotel y en otro puesto de comida en el interior del país. Sin embargo, sentía que República Dominicana no era su lugar. No lograba ningún tipo de estabilidad. Cuando el último recinto donde se encontraba trabajando, un local gastronómico, entró en quiebra, comenzó a plantearse la idea de irse de República Dominicana a Uruguay. Sin pensarlo mucho, juntó sus ahorros y se fue a probar suerte al país oriental.
Mientras me habla de su paso por el coro, interrumpe la charla para atender a su perro, que estaba indispuesto del estómago y vomitó. Su novio, Carlos —o Carlitos, como ella lo llama— la ayuda. Carlos es, actualmente, su “familia” en Uruguay. Lo conoció en la Escuela de Arte Lírico del Sodre (ENAL). Él es cantante también. Abigail ha sabido recrear su propio hogar en Uruguay. Mientras Carlos limpia, ella calma a Tommy, su mascota. No es nostálgica, a pesar de la enorme conexión que tiene con sus padres. Y entiendo que no lo sea porque verlos a los tres juntos es entender que la resiliencia y el amor se manifiestan en las situaciones más cotidianas.
Cerca de sus 20 años, Abigail se enfrentó a un gran debate: dejar la música o seguir. Para ese momento, continuaba en “el sistema”, había conseguido logros importantes como, a su corta edad, ser solista en la Novena sinfonía de Beethoven, obra de gran dificultad para una mezzosoprano. También estudiaba medicina en la Universidad de los Andes. Era tanta la presión que manejaba con ambas carreras que tenía que tomar una decisión: seguir el juramento hipocrático o atender el llamado de Santa Cecilia. “Yo pensaba en dejar la música y me ponía a llorar. Y pensaba en dejar la medicina y era como, bueno, un alivio”, me comenta. Apoyada por su padre, decidió seguir con la música.
En la ópera La Boheme de Giacomo Puccini, Rodolfo y Mimi, los personajes principales, se enamoran instantáneamente. Este amor repentino, al mejor estilo de Romeo y Julieta, se va acabando por el golpe de la realidad: los celos, la pobreza y la enfermedad. Al final, como en muchas de las óperas en esta época (segunda mitad del siglo XX), la protagonista muere. Y aunque parece una trama añeja, la ópera sigue convocando a cientos de espectadores. Por eso, a pesar de ser una profesión algo exclusiva, el canto lírico capta la atención de muchos jóvenes que buscan el éxito en las tablas. En Uruguay, la ENAL, fundada en 1986, es la única escuela profesional en este arte y es en donde Abigail está por graduarse.
Antes de ingresar a la ENAL, ella era estudiante de música de la Universidad de Los Andes en Venezuela y pertenecía al sistema de orquestas de su ciudad. Tenía la firme idea de ser cantante lírica profesional, pero nuevamente se encontró en una encrucijada: la de irse o quedarse.

¿Y por qué decidiste venir a Uruguay?
Porque yo siempre tuve contacto con un compañero que estaba en Venezuela y él tenía pensado irse para Uruguay un amigo que fue profesor de la UPEL y entonces él me dijo que él se puso a estudiar Uruguay y su economía y, hablando con él, llegamos a la conclusión de que Uruguay era el mejor país para poder emigrar. Primero, porque te proporcionaba una solución legal rápida, segundo, porque el sueldo de Uruguay era uno de los más altos de Latinoamérica (…). Él llega a Uruguay, se va primero que yo. Sin embargo, tuvo una mala situación y cayó en el refugio de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Migrantes, donde vivió un tiempo.
Enrique, finalmente, llegó a Uruguay en el año 2018. No sin antes tener inconvenientes para salir de República Dominicana por no tener pasaje de vuelta. Incluso, tuvo que dormir en el aeropuerto varios días mientras lograba salir del país.
Al final salió y cuenta cómo fue su primera experiencia en el país: “Me quedé en un motel de esos que tú compartes, que tienen seis literas. Fui pagando cuatrocientos pesos la noche, diez dólares aproximadamente. Es barato pero costoso cuando uno no tiene nada. Entonces, en ese hotel yo me fui quedando y empecé a hacer diligencias. Cuando ya se me habían acabado los primeros cien dólares, me quedaban doscientos. Era feo, era una cosa contradictoria, tú te sentías contra la espada y la pared. Yo llegué a reventar en llanto, estaba desesperado… y todo eso. Yo me acuerdo que se me acabaron los cien dólares, todo el dinero que tenía, y en ese entonces no me quedó otra que irme a la calle”.
¿A vivir?
A dormir en la calle
¿En un refugio?
No, dormía en la calle.
¿Y por qué no te fuiste a un refugio?
Porque yo fui al MIDES y todo eso, y los refugios estaban copados de gente.
O sea, ¿no te ayudaron?
No, no, en aquel entonces no había puesto. Pero yo había metido mi solicitud por el MIDES y me tomaron los datos entonces. Me habían dicho que fuera a la iglesia que me había comentado mi amigo: “Vente a la iglesia y habla con el padre”, me comentó él. Cuando hablé con el padre y le dije toda mi situación, el padre lamentablemente no tenía puesto, no tenía cama para darme. Ahí me fui a la calle. Le pedí el favor a los recepcionistas del hotel donde yo estaba, que me guardaran la maleta hasta que yo pudiese tenerlas, porque con esa maleta tan pesada no iba a poder moverme.
¿Y cuántos días estuviste en esa situación?
Desde el 3 de diciembre hasta el 15 de diciembre en la calle. Más o menos, como trece días. En esos trece días yo iba siempre a la iglesia a hablar con el padre a ver si me daba la oportunidad, estaba ahí constantemente jodiéndole y rompiéndole los huevos al padre. Una de esas veces que fui para la iglesia, el padre me presentó a un venezolano y me dijo: “Mira, hablate con él que él es también venezolano, él es paisano tuyo, pónganse de acuerdo, capaz ustedes se ayudan mutuamente entre ustedes”. Me presentó a un muchacho, se llamaba Denzi.
“La paranoia y el miedo no son ni serán el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo”, dice Jorge Drexler en su tema Codo a codo. En compañía, las penas pueden hacerse más livianas. Enrique y Denzi, a partir de acá, se convertirían en aliados para sobrellevar la crudeza de no tener un lugar estable donde vivir. Se hacían compañía mientras conseguían un cupo en el refugio de la iglesia para poder tener un techo. El 18 de diciembre le dan a ambos la noticia de que pueden ingresar al refugio. “Cuando yo ingresé allí fue bien bonita la experiencia. No me sentí degradado, descompensado o deprimido. Uno tenía sus depresiones por todo lo que uno estaba pasando de una manera generalizada, pero estaba tranquilo, había llegado un poquito de paz, un poquito de tranquilidad a mi conciencia”, me comenta Enrique visiblemente conmovido.
Para los venezolanos, la Navidad es una época muy importante. Es el periodo donde la familia se une para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero los migrantes tenemos, muchas veces, que inventarnos una familia. Amigos, compañeros, conocidos… pueden ser, momentáneamente (o no) una representación de los lazos fraternales que logra la Navidad. El 20 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, se organiza un concierto navideño en la iglesia donde él se hospedaba. Él recuerda, con mucha nostalgia, al coro cantando Noche de Paz. En ese momento, nuestra entrevista se paralizó unos segundos. Sus ojos se abrillantan, se le hace un nudo en la garganta, baja la cara, respira hondo y continúa.
Enrique atravesó situaciones complejas debido a que no conseguía trabajo estable en Uruguay. Luego de terminar su estadía en la iglesia, porque no podía quedarse por mucho tiempo, regresó a dormir nuevamente en la calle. Estuvo unos días durmiendo en los bancos de la terminal Tres Cruces. Para ese momento, estaba charlando con Carlos, un inmigrante cubano que había conocido por la web. Él también estaba desempleado. Carlos vivía en Minas, con un amigo que tenía casa propia. En ese momento, Enrique se encontraba de nuevo en la calle y Carlos lo invitó a quedarse en Minas mientras conseguía trabajo. Él aceptó y estuvo viviendo en Minas por aproximadamente dos años.
Mientras vivió en Minas, pudo construir una relación sentimental con Carlos, quien fue su compañero todo ese tiempo. Ambos vivían en casa de Miguel, quien los hospedaba y apoyaba dentro de sus posibilidades. Pasado el tiempo, Enrique es contactado por una empresa de seguridad que lo contrató en Montevideo y comenzó a trabajar de forma permanente hasta la actualidad.
Luego de conseguir trabajo, Enrique ingresó al Coro de Hombres Gays de Montevideo. Trabajando en el sector de la vigilancia nocturna, le costaba mucho socializar y no tenía grandes vínculos. De su tránsito por el coro, al cual pertenece actualmente, destaca no solo la empatía de sus compañeros, sino también la dirección noble y respetuosa del director, Alejandro Giaconne. Ha encontrado un lugar donde puede expresarse a través de la música y sentirse más orgulloso de ser quien es.
En el año 2024, el coro comenzó a preparar su concierto anual llamado Arsénikos: un espectáculo que buscaba reivindicar la masculinidad positiva. Al inicio del año de ensayo, Enrique sufre un infarto. Mediante el grupo de WhatsApp que compartimos todos los miembros, pidió ayuda. El coro se hizo presente y pudieron acompañarlo en todo su proceso de recuperación. Los compañeros se turnaban para que Enrique no se sintiera solo y brindarle una mano en lo que necesitara. No vacila en decir que el coro es su familia. “El coro para mí es parte de mi historia, parte de mi vida, de mi familia, porque con todo lo que yo pasé y el apoyo que sentí de parte de ellos, fue algo muy importante”.
Desde que entró al coro, es otra persona. Hoy sonríe más, se expresa más, se vincula más… A sus 46 años, ha entendido que la vida se hace más liviana rodeado de gente que lo quiere. Cerca de finalizar la entrevista, me hace saber que lleva tres años viviendo en una residencia en la cual se siente muy cómodo. Me comenta que una compañera de la residencia le habló de irse a vivir juntos y compartir gastos. Pero, ahora, Enrique piensa mejor antes de tomar las decisiones y le respondió que no, porque está bien donde está. Reflexiona sobre su futuro y no tiene muchas certezas, pero no le molesta el lugar donde se encuentra parado, comparado con todo el tránsito que ha tenido.
Cuando estamos cerca del final de la entrevista, no dudé en hacerle una pregunta:
—¿Qué le dirías a alguien que en este momento está pensando en emigrar?
—¡Que lleve plata a donde vaya!
—¡Qué sincera respuesta! —le comento después de soltar ambos una carcajada. —Bueno, nos vemos el sábado en el coro.
—Seguro papá, seguro.
¿Tuviste alguna experiencia difícil que el canto o el pertenecer al coro te ayudó a superar?
Me pasó dos veces, la primera vez muy fuerte. Yo audicioné en el 2019 pero ingresé en el 2020, justo en la pandemia. Nosotros estuvimos en la asunción de la presidencia de Lacalle y cantamos el himno en el Palacio Legislativo. Era la primera vez que yo iba a cantar con el coro. Yo no había cantado nada con el coro hasta ese momento. Resulta que mi mejor amigo tenía cáncer y se lo diagnosticaron el 1 de enero. Estuvo muy mal y yo venía medio mal por eso, aparte que yo no había podido hablar mucho con él (…). Yo estaba por salir a cantar el himno y me llegó un mensaje que decía que había muerto. A mí se me trancó todo, se me empezó a ir el aire. En eso, una de las compañeras —yo era nueva, no tenía ningún amigo [en el coro]— se dio cuenta, me agarró del hombro y me dijo: “¿Estás bien?”. Y yo le dije: “No, no estoy bien, me acaba de llegar el mensaje de que se murió mi mejor amigo”. Ella me abrazó y me preguntó de qué se había muerto. “De cáncer”, le dije. Ella me dijo: “¿Sabes? Yo tengo cáncer y es una enfermedad difícil, yo tuve cáncer de senos y tengo ahora cáncer de pulmón, respiro muy poco, pero bueno, hay que seguir adelante, nosotros tenemos que seguir luchando”.
Me dijo unas cosas tan lindas en ese momento que me fueron calmando y me hizo que no llorara porque, si yo lloraba, iba a salir a cantar así y, aparte, iba a ser grabado: se me iban a ver los ojos hinchados, iba a estar llorando. Pero ella me ayudó a calmarme, me dijo: “No, tranquila, todo va a estar bien”. Ella se llama Anabela, se llamaba, porque ya murió de cáncer.
Cuando canté fue como que drené. Por eso yo digo “gracias, Anabela”. Se me pasó. Después que terminó todo, me vine a casa y ahí sí me desplomé pero, en ese momento que necesitaba estar de pie, ella me ayudó mucho.
La segunda vez que Abigail recuerda cómo la comunidad del coro y el canto fueron importantes para ayudarla a sobreponerse fue en el período de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela. Ella era solista en el Stabat Mater de Dvorák, obra que versa su contenido en el padecimiento de María al pie de la cruz de Jesús. Abigail mantenía las esperanzas de que el 28 hubiese un cambio en Venezuela y ella pudiera ir a visitar a sus padres. Pero vio sucumbir sus esperanzas en el denominado fraude electoral encabezado por Nicolás Maduro contra su adversario Edmundo González Urrutia. Ante la tristeza que le produjo este evento, como toda una profesional, pudo cantar: cantó con el dolor de María y con el suyo propio.
El exilio no ha opacado los logros en su vida, proezas de las cuales se siente profundamente orgullosa. Haber formado una familia con su pareja es para ella sinónimo de tranquilidad y una enorme conquista. Además, después de casi seis años de estudio, se graduó en 2024 y está redefiniendo su carrera: ha pensado en viajar a Europa para adquirir experiencia y, en un futuro no muy lejano, tener su propia academia para hacer lo que más le gusta además de cantar: enseñar.
Casi al final de nuestra charla, se acerca Carlos y conversa con nosotros. Ambos me hablan y yo me pierdo un poco viendo hacia el río que tienen de fondo. Aguas que han sido protagonistas de descubrimientos y naufragios. Para transitarlas, solo hay que vencer el miedo, aprender a navegar y atreverse a zarpar.