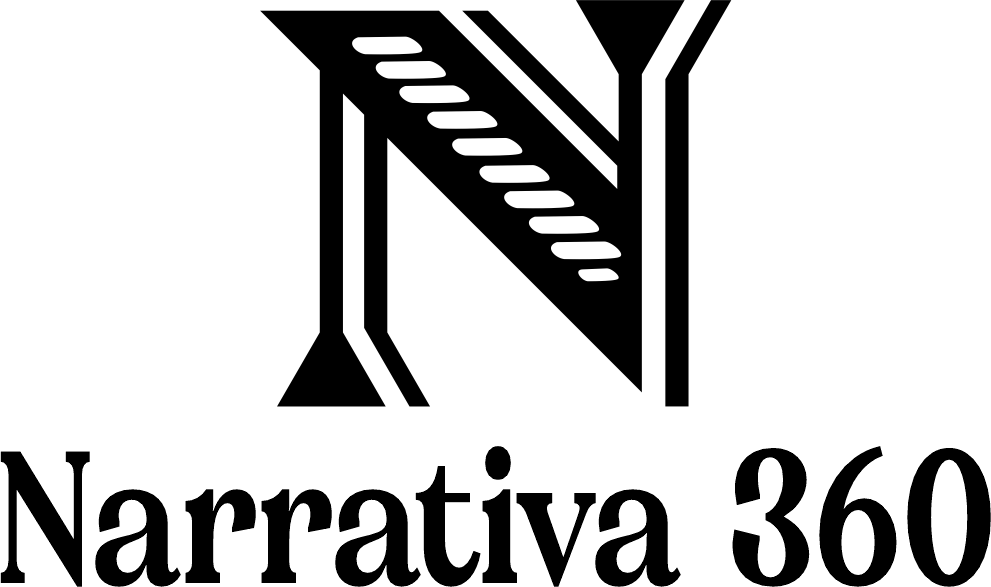Era invierno. Bajo un árbol en el Parque Rodó, escribió: «Qué bien te ves, Montevideo. Qué bien te veo en la bici, qué bien te veo escribiendo, qué bien te veo. Qué bien me veo.»
Ese momento selló su vínculo con Uruguay. Pero su historia venía de más lejos: había nacido en Caracas, en una familia donde las mujeres le enseñaron que la fuerza y la determinación también son formas de habitar el mundo. Su segundo nombre, Anyadit, honra ese linaje. Surge de las primeras sílabas de los nombres de sus tías y su madre —Ángela, Yajaira, Dilcia y Tania—. De ellas heredó el coraje, la resiliencia y un espíritu indomable que sigue latiendo en ella.
Desde pequeña, el arte fue parte de su esencia. “Desde que nací soy artista”, afirma con convicción, como si nombrarlo fuera tan natural como respirar. Su madre aún la recuerda con apenas tres años, bailando con un rallador de cocina en la mano, completamente entregada a la música. Aunque la situación económica no siempre fue fácil, hizo todo lo posible para acompañar ese talento. “Estoy haciendo este repaso y agradeciendo a mi madre por todo, por todo ese esfuerzo, porque a veces no lo vemos, ¿no?”, dice Kellyns, recorriendo con la voz los recuerdos.
A los seis años, su madre decidió mudarse a Barquisimeto, buscando un entorno más sereno, lejos del bullicio incesante de Caracas. Allí, entre espacios verdes y rutinas nuevas, el arte se volvió aún más presente en su vida: era refugio, lenguaje y forma de estar en el mundo. Compartía el hogar con su madre, su hermano y su padrastro, en una casa donde la creación empezaba a germinar en lo cotidiano.
A los catorce, regresó a Caracas para vivir con sus tías. Volver significó encontrarse con una ciudad marcada por la tensión, donde la violencia se había vuelto parte del paisaje. En medio de ese contexto, el teatro apareció como un espacio de resguardo: una trinchera sensible desde donde expresarse. Su primera gran experiencia fue en un grupo universitario que trabajaba temas de derechos humanos y niñez. Allí comprendió que el arte no solo acompaña: también puede transformar.

“El arte fue mi refugio, mi mundo de seguridad. Ese fue el lugar que construí para encontrarme, para salir adelante, para sentirme fuerte. Soy una persona muy resiliente, y esta es una historia que merece contarse, porque realmente el arte puede cambiar una vida”, reflexiona, con la certeza de quien lo ha vivido en carne propia.
Las experiencias vividas en el mundo del arte le abrieron un horizonte nuevo, donde los sueños empezaban a parecer posibles. Pero el camino no fue lineal. Hubo un año especialmente difícil, atravesado por la incertidumbre y el vaivén de dudas que la llevaron incluso a cuestionar su vocación. Sin embargo, el teatro siempre la llamaba de vuelta. Impulsada por su amor al arte y el apoyo incondicional de sus tías, tomó una decisión clave: ingresar a la Universidad de las Artes.
Mientras cursaba la carrera, comenzó a abrirse paso en el mundo de la televisión, un espacio donde las apariencias muchas veces pesaban más que lo genuino. A pesar de eso, eligió mantenerse fiel a sí misma. Se destacó como conductora de un programa centrado en la conciencia ciudadana. Fue en ese contexto donde conoció a los payasos de hospital, una experiencia reveladora que le cambió la mirada: comprendió que el arte también puede habitar el cuidado, la conexión, la ternura.
Terminar su tesis significó mucho más que alcanzar un objetivo académico. Criada por mujeres que habían hecho de la educación un valor esencial, ese logro se convirtió en un acto de amor: un homenaje a su linaje y una manera de retribuir el esfuerzo colectivo que la sostuvo desde niña.
Para ese entonces, su práctica profesional giraba en torno a la producción cultural y los medios alternativos. Participó en la creación de contenidos audiovisuales, en la organización de eventos musicales y en el acompañamiento a artistas emergentes. Al mismo tiempo, registró procesos comunitarios en barrios populares, lo que amplió su perspectiva sobre el arte como herramienta de transformación en contextos de desigualdad.
Antes de descubrir el clown, las dudas sobre su camino artístico comenzaban a pesar. ¿Dónde quería estar? ¿Qué sentido tenía lo que hacía? En medio de esa búsqueda, conoció a un payaso de hospital. Su curiosidad la impulsó a proponer un proyecto de investigación junto a su grupo. De ese proceso nació una obra y, en 2012, también nació Amarela: su payasa. Un personaje que no solo la hizo reír, sino que transformó para siempre su forma de entender el arte.
Ese mismo año viajó a Buenos Aires, una ciudad con la que sentía un lazo intuitivo, casi ancestral. La cultura, la música, el ambiente político: todo la seducía. Quiso conocerla más allá de la postal. Y el viaje le confirmó algo que ya venía sintiendo: necesitaba moverse, cambiar de aire, encontrarse en otro lugar. Se enamoró del sur y supo que quería quedarse cerca.
Un año más tarde, en 2013, regresó a Argentina. Pero esta vez, su intuición la llevó a otro destino. No era Buenos Aires. Era Montevideo. El 24 de abril de 2014, Kellyns llegó a Uruguay. Dos amigos la esperaban, pero fue la tierra misma la que la recibió. Lo que al principio pareció una coincidencia, con el tiempo se volvió certeza: había llegado al lugar indicado para crecer, sanar y confiar en sus propias herramientas.
Seis meses después, se cruzó con El Picadero, una asociación civil y espacio autogestionado por artistas que promueven el circo contemporáneo como lenguaje creativo y transformador. El encuentro ocurrió durante el primer Festival Internacional de Circo de Uruguay. Allí comenzó a tejerse ese vínculo. Poco tiempo después, ya estaba entrenando y creando en ese espacio. “Desde el principio me hicieron sentir parte”, recuerda. Hasta hoy, sigue siendo uno de sus lugares de pertenencia más profundos.
Con los años, su compromiso con El Picadero se volvió más fuerte. Lo que empezó como un sitio de entrenamiento se transformó en comunidad. Participó en la gestión colectiva, ofreció clases y encontró allí un espacio fértil para seguir explorando su arte. Diez años después, continúa activa como docente, desarrollando propuestas de circo integral para niñas y niños, donde el aprendizaje nace del juego, la curiosidad y el disfrute.
“Hoy en día, en mi trabajo con las infancias, recuerdo toda esa belleza. A veces, entre el cansancio y la rutina, me pregunto si realmente esto está sirviendo para algo. Pero cuando pienso en mi propia historia, me doy cuenta de que sí. Yo fui una de las que se salvó” dice, con la convicción de quien conoce el poder transformador del arte.
Su integración con Uruguay no se dio únicamente a través del arte. Paralelamente, comenzó a involucrarse activamente en los movimientos sociales y políticos del país.
Su llegada coincidió con un momento de intensa efervescencia: el feminismo, la ley trans y otras luchas colectivas ocupaban el centro del debate público. Todo eso contrastaba fuertemente con la realidad de su país natal, donde esas conquistas aún parecían lejanas.
Se rodeó de mujeres militantes, se sumergió en la historia de lucha del pueblo uruguayo y vivió en carne propia el poder transformador de la movilización colectiva. Esa red de apoyo y resistencia la abrazó, y con ella llegó también un nuevo sentido de pertenencia: la certeza de estar formando parte de algo más grande.
En 2015, junto a otras artistas, fundó el colectivo Diez de cada Diez como respuesta artística y política a los feminicidios ocurridos en Uruguay a comienzos de ese año. En el marco del Día Internacional de la Mujer, decidieron sacar la denuncia de los espacios tradicionales y llevarla al espacio público. La performance fue su herramienta: una forma directa de irrumpir en la rutina, sacudir la indiferencia y abrir preguntas incómodas.
A través de dispositivos visuales y acciones disruptivas, resignificaron el espacio urbano y generaron momentos de reflexión colectiva sobre la violencia de género. Con el tiempo, Diez de cada Diez consolidó una práctica de artivismo que une arte y militancia para incomodar, visibilizar y transformar. Cada intervención cuestiona las estructuras de poder y desafía el silencio. Porque para ellas, el arte no es solo una forma de expresión: es también una estrategia política, una herramienta de resistencia.

En 2018, se sumó a Cirqueras Feministas, un colectivo que nació en el contexto de una marcha y que, desde entonces, pone el cuerpo y la voz para denunciar las violencias dentro del mundo del circo.
A través de encuentros, acciones e intervenciones artísticas, trabajan por visibilizar desigualdades y repensar los espacios que desean habitar, apostando por un circo más libre, inclusivo y sin opresiones.
En ese proceso de búsqueda y experimentación, comenzó a tomar forma una nueva inquietud: la necesidad de crear un personaje más subversivo, más performático. Uno sin nariz de clown, pero con humor ácido, mirada feminista y una clara voluntad de incomodar. La idea estuvo latente durante un tiempo, alimentada por su paso por un laboratorio de teatro del absurdo y humor político. Fue en ese recorrido de exploración y transformación donde Amarela se reinventó y adoptó un segundo nombre. Después de diez años de camino, su alter ego renació como Amarela Parchita. “Parchita”, como se le llama al maracuyá en Venezuela, evoca su energía vibrante, su vínculo con la tierra que la vio nacer y la maduración de su identidad escénica. Ese nuevo nombre no fue solo un gesto artístico: fue una declaración. Un acto simbólico y profundamente personal.
“El nombre de una payasa dice mucho de tu personalidad, de quién sos en escena. A veces es una historia propia, otras un juego de palabras. Pero en todos los casos, es algo único. Cada payasa es única”, afirma.
A pesar de todo lo construido, la nostalgia por Venezuela nunca se apaga. Extraña lo pequeño, lo cotidiano: el calor de una sopa, un café compartido, la risa familiar resonando en la casa. La distancia pesa, incluso con videollamadas. Hay cosas que no se traducen a una pantalla. “Me pierdo el olor del cuellito de mi sobrina, que tiene un año, y no lo puedo oler. ¿Entendés?”, dice, con esa ternura que duele en lo simple. Cuando llegan los momentos difíciles, la distancia se vuelve aún más feroz. Estando en Uruguay, falleció su primo —su hermano de crianza— en Venezuela. La invadió un deseo desgarrador de estar allí. Pero lo que más le dolía no era solo la lejanía física, sino la imposibilidad de decidir. “No es cuestión de dinero, no depende de mí. Es frustrante, es doloroso tener que renunciar a la idea de volver cuando lo necesito”, confiesa.
Con el tiempo, Kellyns aprendió que no se puede estar en todos lados. La distancia, el paso de los años, la ausencia en momentos clave: todo eso sigue doliendo. Pero también entendió que cada elección trae consigo una renuncia. “Esta es la vida que yo elegí”, dice con firmeza. Porque aunque dejó su país natal, en Uruguay encontró otro hogar. Un lugar donde también puede tejer afectos, echar raíces y seguir creando. Habitar esa dualidad —entre lo que se deja atrás y lo que se construye— forma parte de su camino.
«Siento que yo voy y vengo, puedo ir y venir a Uruguay cuando quiera, porque es mi hogar. No siento esta amenaza en Venezuela, que es mi casa, la casa que me vio nacer, pero no es mi hogar, porque mi hogar me recibe siempre y me da amor. Y lo digo con dolor porque yo amo mi país, amo mi gente y me siento muy orgullosa de quien soy.»
Kellyns se ha involucrado profundamente con la cultura uruguaya. No solo ha militado por sus causas; también ha abrazado muchas de sus tradiciones y rituales cotidianos. Entre ellos, el mate ocupa un lugar especial. “Soy gran tomadora de mate”, dice con una sonrisa. Para ella, no es solo una bebida, sino un gesto cargado de sentido: símbolo de encuentro, de comunidad. “Me parece hermoso el gesto de cebar un mate y pasarlo, porque encierra todo lo que amo de este país.”
Desde su llegada, fue construyendo su trayectoria artística, en sintonía con su sensibilidad y compromiso. Se formó en disciplinas como el clown, el acroyoga y los malabares con fuego, y llevó esas expresiones a múltiples territorios: desde barrios periféricos hasta grandes escenarios. Su arte no conoce fronteras ni jerarquías; lo guía la autenticidad.
En 2023, vivió dos momentos bisagra en su carrera. Primero, desfiló en Isla de Flores durante el carnaval, no en una comparsa tradicional, sino como parte de una propuesta de circo que fusionó acrobacia y danza. Más tarde, se presentó en el Antel Arena, un hito que reafirmó su lugar en la escena artística uruguaya. A lo largo de los años, ha trabajado con comunidades, participado en festivales, compartido experiencias con referentes como José Mujica y consolidado un camino propio, guiado por la convicción y la entrega.
Después de años de recorridos, escenarios y luchas, Kellyns reafirma una certeza que atraviesa toda su historia: el arte no es un lujo ni una actividad secundaria. Es una necesidad vital. Una herramienta para construir, sanar y resistir. No solo transforma realidades en contextos vulnerables; también transforma a quienes lo habitan, lo comparten, lo defienden. Por eso, su práctica artística es también militancia: para que el acceso al arte no dependa del azar, la cuna o el contexto, sino que sea un derecho, una posibilidad real para todas las personas.
«El arte como herramienta de transformación social me parece que es como una nueva frase que traemos y que lo siento como una historia personal y que es para todos. Yo siento que es una gran herramienta de transformación social, y no solamente en los contextos de vulnerabilidad. En la vida de cualquier persona es necesaria. No debería ser opcional ni un privilegio, y por eso luchamos y militamos, para que llegue a todo el mundo.» Porque para ella, el arte no solo acompaña: transforma, sacude, abraza. Por eso lo defiende, lo comparte y lo elige cada día como forma de resistencia y de vida.